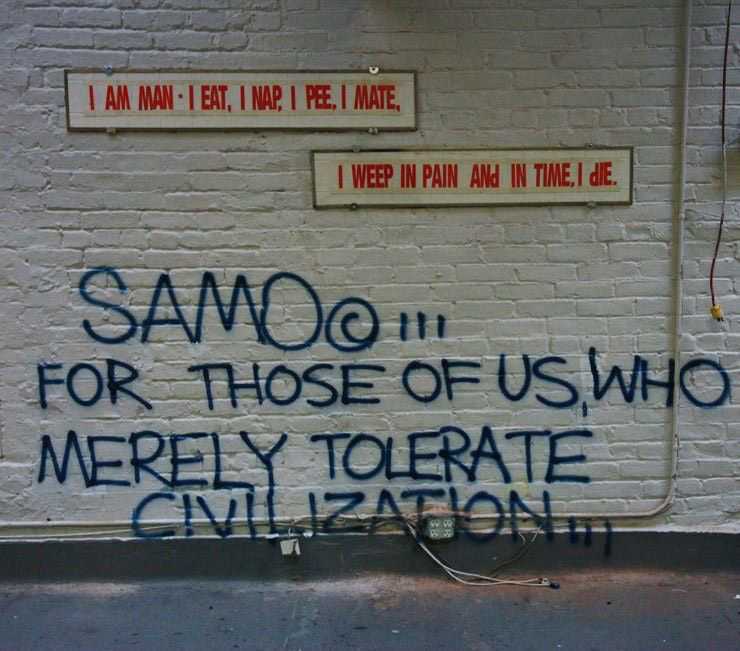/por David S. Mayoral Bonilla/
En 1714, una persona de ciencia –hasta hoy se desconoce su género, como por igual su nombre- formuló un breve Tratado sobre el dolor. Era un documento, según el testimonio de los que continuaron su escritura, que “de rasgarse su papel las palabras en él contenidas sangrarán”. Avanzaron las investigaciones. Se llegó a la siguiente conclusión: los dichos se parecían demasiado a los comentarios de Ralph Waldo Emerson en torno a la obra ensayística de Michel de Montaigne. La escritura misteriosa –que asemejaba más una lista de pendientes, según pude apreciar cuando lo tuve en mis manos– perdió atención.
En el pliego, de algunos centímetros de largo, sólo podían leerse sustantivos. Algunos de ellos eran los siguientes: fuego (…) papel, cuchillas, punzones (…) dientes, clavos (…) plancha de metal, proyectil. Así se vertían los artefactos durante varios renglones escalonados, que se intercalaban con otras tantas palabras ocultas, cada una bajo una tachadura.
Lo “interesante”, señalaron los estudiosos con algo de morbo, era aquello que, probablemente después de haber sido experimentado o utilizado, se eliminó de la lista. El pliego, por otro lado, estaba parcialmente destruido –¿por mano propia de quien escribió o por la de otro? –, lo que hacía difícil una lectura completa del mismo. Palabras como “caída”, “raspón” y “golpe”, así de generales, habían sido eliminadas con una especie de tinta gruesa o cera derretida, casi siempre de un carmín intenso. Las marcas más antiguas podrían ser de distintos colores, pero siempre eran más claras que el papel. Esto incrementaba la fascinación en las investigaciones. El pergamino simulaba una gran piel plagada de heridas.
Irónicamente, esta extraña similitud entre el papel y la piel, maravillosa mientras el Tratado sobre el dolor era considerado una pieza única, terminó por ser una de las razones por las cuales fue desestimado, primero, entre la comunidad académica. Distintas copias del Tratado, con algunas modificaciones, comenzaron a replicarse en comunidades de todo el mundo. Unas, se descubrió, eran incluso siglos más añejas, a la vez que otras despedían un “olor a metal fresco”. Varias copias tenían una extensión menor; otras eran mucho más dilatadas. Ciertamente, distintas tachaduras, por lo general gruesas y abultadas, estaban presentes en un número variable. Era difícil establecer una relación proporcional entre la edad de los nuevos Tratados y la cantidad de palabras censuradas en ellos.
La virulencia de estos hallazgos tardó en recuperar su primera relevancia, cuando el conocimiento del dolor era considerado un hito primigenio. El escrito planteado como original, el de 1714, fue olvidado casi por completo. Los inusuales pergaminos, cada vez más pesados e intervenidos, dejaron de llamarse Tratados y pasaron a considerarse crisis de salud pública. Algunas de las personas que tenían en su posesión una de estas escrituras, identificables por las grandes líneas rectas que atravesaban el papel de extremo a extremo, desaparecieron.
Fue así que la conversación sobre el dolor –ya no sobre el documento– se convirtió en algo críptico, a menudo indescifrable. Una herida en el papel -o en la piel- era un hueco sordo y sediento, un lugar donde el habla es imposible. Los pliegos con tachaduras son ahora objeto de vergüenza, una especie de arruga antinatural y abominable. Sin embargo, pese al esfuerzo de quienes juzgaban la escritura sobre el dolor como práctica consuetudinaria, siguió proliferando.
Pese al gusto contemporáneo por lo explícito y desagradable (el terrorismo aparece siempre en primera plana), la conversación sobre el dolor –o dolores– se encuentra en un estado de tabú tal que es necesario, casi siempre, invocar un origen indeterminado, siempre con eufemismos. La conversación sobre las dolencias es recibida con un gesto de temor o rechazo. Fuera de un contexto clínico, el dolor es casi un sacrilegio. Se le responde con más metáforas, como que el cuerpo es un templo, un regalo, pero nunca un territorio, una máquina de habitar. De súbito, uno mismo es un iconoclasta y un agresor de milagros. Así, los pliegos guarecidos bajo un pantalón o un suéter sanan en una cueva, en donde crece el eco de un repudio incomprensible.
Al parecer, lo problemático está en que el dolor tenga autoría. “Yo he cortado mi propia piel”, por sentido común, es radicalmente distinto a “la caída me ha provocado el raspón”. Una escena parece plenamente infantil o accidental. Bicicletas, rodilla, pavimento, llanto, alarma, consuelo, algodones con alcohol, vendaje, caramelo, recuperación, anécdota, precaución. Por el contrario, se revela una voluntad de flagelo, nunca accidental, que sólo puede convocar la alarma y retrasa la recuperación. La anécdota es un utensilio para juzgar, y la precaución se guarda respecto al herido, pues se ha comprobado su capacidad para lastimar.
Así, puede verse que hay una doble postura consensuada respecto al dolor y las heridas. Casi maniquea, la división es capaz de causar, incluso, una extraña mezcla entre lástima y asco, mientras la otra exige atención médica con tal seriedad y brío que echa a andar un mecanismo de instituciones, infraestructura y axiologías positivas. La salud parece un derecho vetado si uno mismo es su propia enfermedad.
Pareciera ser, entonces, que lo problemático es la decisión. Si uno decide sobre su propia experiencia vital, mediada por el cuerpo, entonces tiene un dejo de condena insuperable. La cuestión sobre la autolesión, en torno a la reacción de la sociedad en general, no difiere mucho de la del aborto o la identidad de género. La transformación voluntaria molesta, y se hace todo lo posible, desde causas ajenas y poco empáticas, por evitarla.
Sobre los motivos por los cuales la autolesión alcanza un extraño aspecto de necesidad no podría decir palabra. Hablo sólo por mi piel cuando digo que las heridas son un espectro amargo, placentero y repleto de confusiones: espectral por una urgencia impredecible, casi súbita, como una tos roja que asfixia y no cesa; amargo, porque uno, en realidad, no desea hacerlo. 137 heridas con navaja, 45 con agujas, 18 con cerillos o encendedor y un par de mordidas (de mi boca y de otras). La variedad de mi propio Tratado es exquisita. Me lesionaba con la mente puesta en que alguna vez dejaría de desensamblar cuchillas, “pero, por ahora, no”. El placer es el mismo que trae el color carmín, en todas sus otras manifestaciones, como por igual el morado, el verde o el negro. Los distintos matices que adquiere la piel, ese pergamino de las escrituras imborrables, llevan a la avaricia. La alquimia del flagelo permite que mi piel sea de otra textura, y se parezca más a un zafiro aplastado que a un cuerpo doliente. Todo esto es confuso. La pregunta “¿por qué lo haces?” rara vez, al menos para mí, tuvo una contestación.
Lo único cierto que guardo al respecto es la cicatrización, unida a dos cosas irrenunciables: el cuerpo y el tiempo. Estos dos factores dan forma a la cicatriz. A medio camino entre la connotación esperanzadora y suave de la curación y el estigma deshonroso, la cicatrización, a mi parecer, es un manifiesto de fe: ocurra lo que ocurra, la piel vuelve a tejerse. El papel se presta a la reescritura. Las cicatrices son la prueba de la fe que tiene el cuerpo en la vida. Otra prueba, también, sobre que la fe es desobediente e involuntaria.
Cada dolor debería tener el derecho de sanarse a sí mismo; si no, por lo menos, el de cicatrizarse. Soy enemigo de pensar que la piel “cuenta sus historias”. Más bien, apenas deja cuenta de los no-lugares en los que ha transitado. Digo no-lugar porque uno casi nunca se corta, quema o apuñala. Sólo se deja caer un objeto sobre el cuerpo, esperando que su vacío lo absorba.
Al día de hoy, sostengo, no conozco la razón por la cual me autolesioné. Si la conociera, no la ofrecería tampoco en palabras, pues no creo que sea válida para otra persona más allá de mí mismo. Tampoco tuve un argumento para dejar de hacerlo. No me curé; cicatricé. Corro el tacto sobre mi propio tiempo y lo siento rugoso, algo más luminoso que el resto de mi historia. Mis marcas son ya apenas lunares de luz horizontales e imperfectos. Al tocarlas, oigo un ligero viento que me mantiene atento a los brazos y cuellos de otras personas. Si leo otros Tratados, no siento morbo. Ni siquiera me interesa conocer su origen. Herirme ha servido para que pueda decir a otras personas que se duelen: “soy como tú, o casi como tú”.
Cicatrizar es huir de la soledad, pero no del dolor. La cicatriz es el paso por el cual uno ha de volver. Herirse es algo inexacto. La voluntad hace que las cosas sean inexactas, siempre. Tenemos el gran privilegio de no escoger el momento en que cicatrizamos, quizá porque ya habríamos huido demasiado lejos.
Pero me quedé, pese a que mis cicatrices más largas y profundas son verticales y se extienden por varias pulgadas. Me quedé, quizás, sin decidirlo o conocer la causa precisa. Nunca recibí atención psicológica o psiquiátrica, aunque me hubiera encantado atender a una cita para así, al menos, sentir que me preguntaban cosas que no incluyeran una indagatoria arqueológica o historiográfica, en búsqueda del origen. Nadie sabe la procedencia original del dolor-tabú-condena, pero sí que se conoce cómo hacerlo irremediable: ignorando, subestimando, soslayando, ironizando, repudiando, exponiendo, juzgando, y la palabra terrible del etcétera, pues la lista, como si fuera un pergamino, crece y se completa a sí misma.
Este es un relato-y-no que aspira nada más a plantearse como un palimpsesto, una reescritura de palabras anteriores. La escritura no sana, pero invita normalmente a la empatía. Desmantelar un tabú inicia por ahí, y también con la problematización del mismo. La discusión sobre las autolesiones, pienso, debería tornarse en una comunión cercana y basada en la empatía, antes que en la búsqueda ansiosa de unir síntoma y causa. El dolor, autoinfligido, circunstancial o por enfermedad, podría unirnos más de lo que pensamos.
Así, esta columna, con algo de escoliosis, es para quien reconoce el dolor en cuanto lo lee. Soy como tú, o casi como tú.
Los textos así como su contenido, su estilo y las opiniones expresadas en ellos, son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la UDLAP. (Para toda aclaración: revista.espora@udlap.mx).