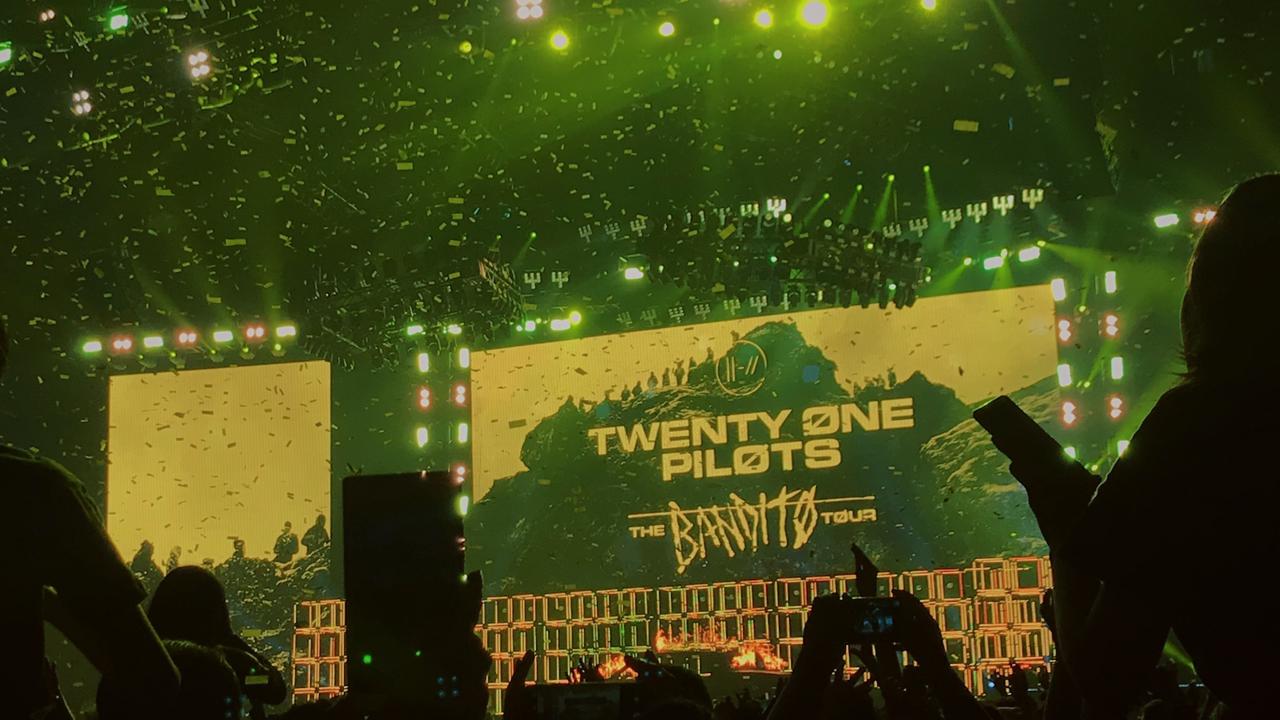/por athena/
Tengo el pelo chino como mi papá, nada más que a él no se le nota porque lo trae cortito. En cambio, mi mamá lo tiene lacio, pintado con luces y le llega a la altura de la mandíbula porque no disfruta peinarse y por consecuencia, su catálogo de peinados para mí era escaso. Me arreglaba de manera sencilla pero bonita. Era una niña corriendo por el patio detrás de una pelota con dos coletitas chinas; baby hairs esponjados enmarcando mi cara sonriente, simplemente adorable.
Todas las mañanas antes de ir a la primaria, mi mamá me sentaba frente a la televisión a ver caricaturas para que estuviera quieta mientras me peinaba. Mis chinos eran una mezcla de caos y abundancia y mi mamá no sabía cómo manejarlos, aún así buscaba formas en las que se viera presentable. Cuando llegaba el recreo mi peinado se enfrentaba a los saltos, atrapadas y carreritas. Después de media hora, el gel perdía la batalla contra mis mechones rebeldes. Al final del día parecía que usaba una corona de frizz y aunque antes no me importaba, con el paso del tiempo noté la diferencia entre mis compañeras despeinadas sin esponjadero y yo. En su momento no lograba entender por qué si habíamos jugado lo mismo, ellas quedaban más bonitas que yo; como las niñas que veía en películas o telenovelas infantiles. Momentos como estos fueron lo que me ayudaron a entender que su cabello era bonito y el mío no. La gente dice que las “lacias quieren ser chinas y las chinas lacias”, y tristemente esa frase popular se convirtió en la verdad más grande de mi vida.
Una de las cosas que más me ha dado disciplina fue el ballet; desgraciadamente también contribuyó, de cierta manera, a ese rechazo de mi cabello natural, ya que desde el kinder hasta que acabé la secundaria usé una cebolla de bailarina. Este peinado tenía que aguantar brincos, volteretas, sudor y demás. Era más fácil para las lacias verse impecables. A pesar de las texturas diferentes, todas teníamos que vernos iguales. Cada tarde, con el leotardo y las mallas puestas, me sentaba de nuevo frente a la tele para que mi mamá me ayudará a arreglarme; comenzábamos mojando el pelo para que fuera más sencillo cepillarlo y estirarlo, después poníamos todo en su lugar con gel, y si era necesario, sellador de cabello. Era un proceso largo y doloroso donde además sentía que no podía quejarme porque amaba ir a ballet: se volvió una pequeña tortura de cuatro días a la semana. Por otro lado, algunas de mis compañeras llegaban poco antes de las clases a peinarse y quedaban perfectas. No necesitaban gel, estirones o agua; con unos pasadores y un cepillo era más que suficiente. Las envidiaba porque al salir de clase volvía a tener la corona de frizz que tanto odiaba.
Mi mamá y yo intentábamos cada producto que se nos cruzaba. Por unos meses y, pese a que no me emocionaba buscar maneras de cuidar mi cabello, lo intentaba. La idea de tener que vivir con chinos por el resto de mi vida me estresaba. No era suave, no se veía largo y siempre estaba esponjado, además de que no sabía cómo quitarle volumen. Ella siguió buscando productos, hasta que llegó el día que tuve que hacerme cargo de mi problema. Fue entonces cuando las salidas en las tardes también se volvieron desafíos puesto que el ir a la plaza o a alguna reunión implicaba arreglarme sola. Una coleta era mi peinado escolar y la solución cuando se descontrolaba y quedaba con un triángulo esponjado. Además, un medio recogido era típico, fácil y aburrido. En realidad, solo me agradaba cuando estaba húmedo. En cuanto veía un poco de frizz, me hacía una coleta de nuevo.
Entre finales de primaria y principios de secundaria me empezó a interesar otro estilo: ropa negra, uñas pintadas en colores oscuros, y el flequillo en la cara. Cuando empezaba a explorar la idea de pintármelo de colores fantasía y planchármelo, me frenaba el miedo de que mi pelo no sobreviviría al proceso. Un poco de investigación me ayudó a entender que el calor rompe la composición natural para hacerlo lacio; lo malo es que si se hacía mal se vería peor que antes. Esto hizo que ya no quisiera arriesgarme, así que seguí con mis rizos. De vez en cuando, me ponía un mechón esponjado en la cara, sabiendo que eso y la ropa negra eran lo más cercano a la cultura ‘emo’ a la que quería pertenecer.
Un par de años más tarde mis amigas y compañeras se plancharon el cabello permanentemente. No tenían un chino tan cerrado como el mío, sino más abierto o incluso ondulado. Esta moda en mi escuela le trajo esperanza a mi situación. Un tratamiento químico que aguantaba el agua y la humedad, los peinados serían más sencillos, me vería más guapa. Tendría que retocármelo cuando la raíz me creciera, aunque eso me importaba poco, estaba a un paso del final de mis problemas y vivir ese momento de cambio como Mia en el Diario de una Princesa. Mi mamá estuvo de acuerdo desde el inicio, pero mi papá dijo que no. Lo que fue una charla normal a la hora de la comida para él, para mí fue un golpe en el estómago porque la solución estaba a mi alcance y no la podía agarrar. Lo que más me sorprendió fue que tanto el precio como el proceso no le importaron, porque su razón era que a él y a mi familia paterna sí les gustaba mi cabello. Remarcó que era el aspecto que me representaba, es decir, lo primero que asociaba la gente conmigo. No dijo nada de los alaciados de vez en cuando, así que en cada ocasión especial me iba a una estética con tal de sentirme más bonita. Mi confianza se elevaba hasta el cielo los dos o tres días que me duraba, sentir del pelo lizo contra mi piel, me hacía sonreír. Las personas a mi alrededor y desconocidos me chuleaban como nunca, me decían que me veía como una persona diferente y les gustaba, cosa que también hacían cuando lo traía natural, pero optaba por no tomarlos en cuenta simplemente porque no estaba de acuerdo. ¿Cómo les puede gustar algo que me hacía tan infeliz? Mi respuesta automática era “sí, porque no has vivido con él”. Las ansias de quemarlo para que se viera más suave y liso eran cada vez más grandes, por lo que inconscientemente estiraba uno que otro mechón deseando que en lugar de regresar a su estado natural, se quedara así.
No fue hasta la universidad que vi lo mucho que eso había afectado mi autoestima. Toda mi vida le había puesto una connotación negativa a mi cabello y cuando acepté que me representaba, lo odié más. Fue un círculo vicioso de odio en el que me enredé y para ser sincera, no sé con exactitud cómo paró. Tal vez fue el cambio de ambiente o una nueva rutina; o una combinación de más representaciones positivas en varios medios, junto con el acceso a mejores productos especializados, tutoriales sobre el cuidado ideal y arriesgarme a experimentar con colores fantasía más de una vez. La realidad es que no puedo tratar a mi cabello como si tuviera una textura diferente y mucho menos forzarlo a ser algo que no es. Tuve que mirarme al espejo varias veces para aceptar que mi belleza no depende de si mi pelo es liso o rizado y que ese filtro de aprobación está dentro de mí, no de los demás. No es normal odiarlo tanto. Podría hablar sobre consejos, tips y reglas que he aprendido en estos años sin planchármelo, pero hoy solo quiero decir que estoy orgullosa de mis rizos y de lo bien que me quedan.
Foto tomada de Internet.
Los textos así como su contenido, su estilo y las opiniones expresadas en ellos, son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la UDLAP. (Para toda aclaración:revista.espora@udlap.mx)